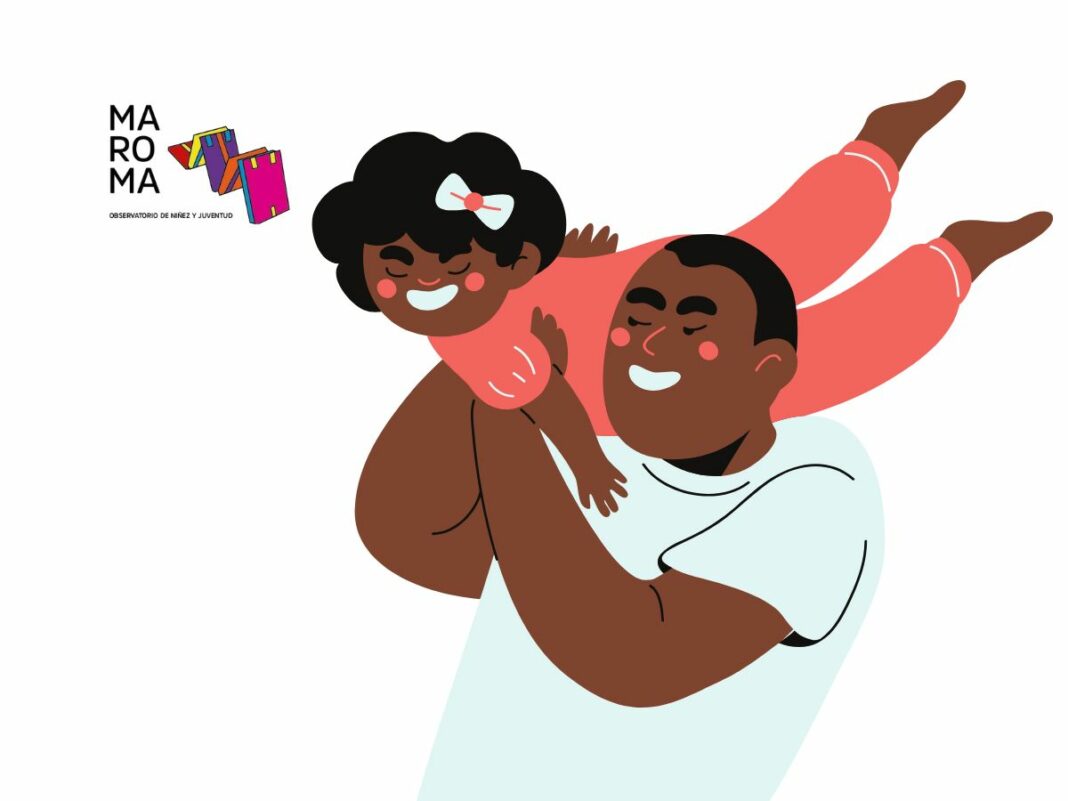Maroma
Por Jaime Garba / Escritor invitado en Maroma: Observatorio de Niñez y Juventud
En la adolescencia lloraba constantemente. Lloraba ante una muerte, ante un desamor, ante las derrotas cotidianas; mis mejillas sintieron mis lágrimas demasiadas veces durante años, hasta que de pronto, ya sea por la madurez, la amargura del cuerpo y la mente que pierde su inocencia o porque algo en mí se fracturó, dejé de hacerlo. Al menos hasta que nació mi hija.
Yo, que trabajo con la imaginación, durante el embarazo fui incapaz de imaginar cómo sería, la forma de su rostro, de su cuerpo, el tono de sus primeros sonidos. Mientras escribo esto confronto las razones del por qué no intenté siquiera dibujarla en mi cabeza; no lo hice porque temía la ilusión se rompiera, porque ante la felicidad que causa ser padre, paralelamente está el miedo a las posibilidades antagónicas de la vida.
Las horas que duró en labor de parto Pilar, su madre, fueron para mí de mucha angustia. Era difícil verla padecer los dolores y no poder hacer nada más allá de acompañarla. Quizá eso es lo único que se espera del padre, pero fue imposible no sentirme impotente y frustrado.
A la distancia sé que fui afortunado. Mi hija nació en un pequeño pueblo, en una casa adaptada para consultorio en la que su abuelo, médico, junto a su abuela, enfermera, se encargaron de todo. Ello me permitió estar cercano y presenciar el instante de su nacimiento. Lo hice desde el plano contrario al de ellos trabajando. No sabía cómo interpretar sus rostros cubiertos por el cubre bocas, los sonidos y gestos que quienes ignoramos lo más mínimo sobre la ciencia médica muchas veces nos hace suponer lo peor. Cuánto pinche miedo en un instante en el que debería prevalecer la alegría de quien sabe está a punto de ver transformada su vida.
El momento del parto me pareció más largo que la espera de la dilatación del cuello uterino.
Aura nació en las primeras horas del día, un limbo que me hace confundir constantemente si nació el 21 o el 22 de julio del 2010.
En esa madrugada, cuando la mayoría dormía, un llanto irritante que a mí me pareció bello sonó en la habitación. Mi hija dejaba de ser un ente abstracto para convertirse en una persona. Pregunté ansioso si se encontraba bien, y entre la vérnix caseosa que la cubría, trataba de constatar sus rasgos no denotaran atipia, buscaba que no existiera nada que permitiera a mi mente loca elucubrar lo que después de una larga espera me daría completa paz cuando los resultados del tamizaje neonatal no llegaron (porque así funciona el sistema de salud en México: “si algo está mal te avisamos, si no, es que todo se encuentra bien.”).
Entonces ocurrió: volví a llorar. ¿Lloré de alegría o de alivio? ¿De sorpresa o de miedo ante la nueva responsabilidad? Aún no lo sé, porque pocas cosas son tan ciertas como esa de que nadie está preparado para ser padre (o madre). La única certeza que tengo es que cuando un hijo nace, de alguna forma uno también vuelve a hacerlo. Al menos, yo volví a nacer.
Muchas ocasiones he dicho que sin Aura no seguiría vivo, y es así. Cuando pienso en colgarme de la regadera con las corbatas que uso casualmente, pienso en qué sería de ella, en el estigma herencia con el que tendría que vivir, con las deudas económicas y sociales, cargas perpetuas. Mientras escribo esto ríe en su habitación. ¿Quiero verla reír por las cotidianidades o saberla llorar a un lado de un féretro preguntándose qué pudo estar tan jodido para que su padre fuera incapaz de mantenerse en este plano?
La venganza del tiempo ante nuestra indiferencia es difuminarnos sin que nos demos cuenta. Hoy estamos aquí y en un parpadeo somos memoria u olvido. ¿En qué momento pasaron once años? ¿Cómo es que Aura ya está por entrar a la secundaria? Y las transformaciones ocurren como un tsunami que lo arrasa todo: su primer periodo, la atracción del sexo opuesto -o del mismo-, las crisis emocionales que a los adultos nos parecen nimias pero que debiéramos recordar igualmente las vivimos y nos parecieron el centro de todo; la personalidad forjada a partir de lo que su madre y yo hemos tratado de inculcarle pero que también deviene de los estímulos de su época.
Me niego a aceptar que mañana que despierte habrán pasado otros once años. ¿Dónde nos encontraremos? ¿Quiénes seremos? Pensar en el mañana es una obsesión a veces patológica, mas quiero creer existe un futuro porque tener fe en él me invita a que le dediqué toda la pasión posible a Aura, máxime cuando tenemos el tiempo contado entre aquellos diálogos nuestros, maduros, reflexivos y divertidos y la despedida por mi mudanza a otra ciudad.
Es inevitable la idea de que la abandono cuando en realidad hago esto por ella.
Tengo miedo de que mi ausencia le provoque el olvido.
Y ante el olvido sólo el amor y su legado. Por eso hoy lo intento: amarme para amarla, capturar la esencia de las recientes tardes lluviosas, de su voz contándome sus días, dejando a un lado las pendejas excusas adultas creyendo que el equilibrio y orden de todo el universo depende de mí.
Y lloro.
Y llorar no es un signo de tristeza, sino de vida, como cuando Aura nació y yo volví a nacer con ella.