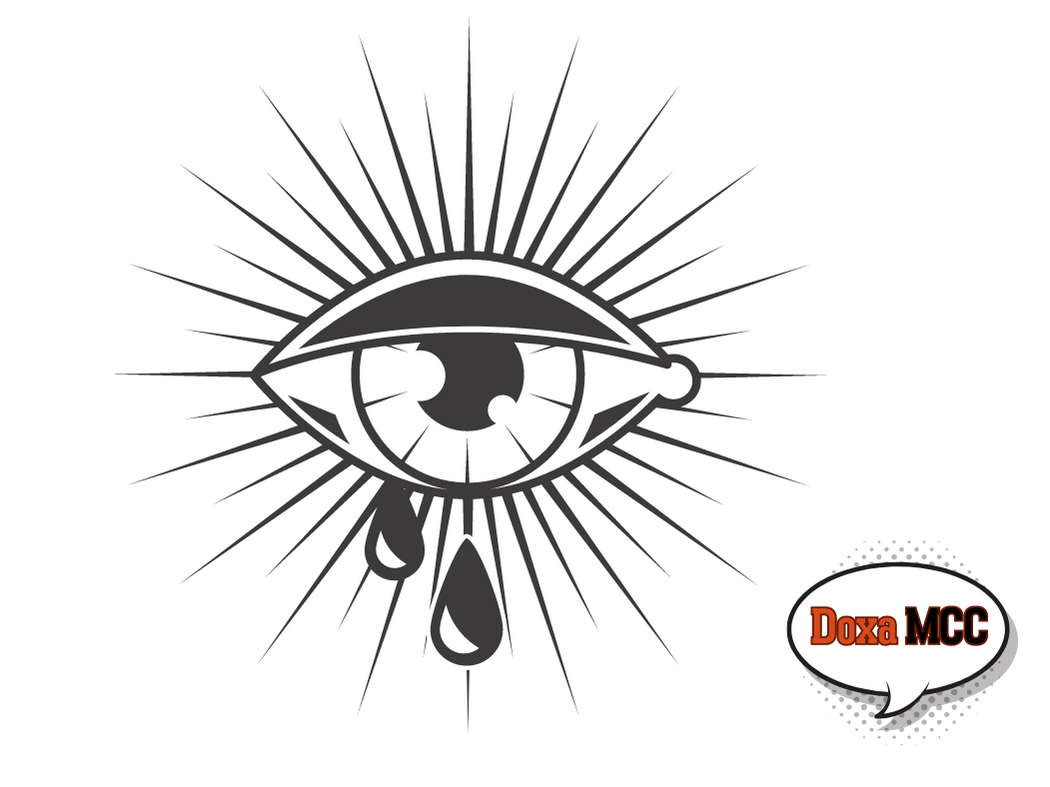DOXA
Por Dorisbel Guillén Cruz y Paola Concepción Ríos Solís
Podemos llorar en público solo algunos asuntos. Son bienvenidos, o admirables incluso, una serie de llantos que realzan el deber ser mujer, atribuibles al estigma de la fragilidad, los “caprichos”, la vulnerabilidad o banalidad. En otras palabras, es aceptable el llanto infantilizado, al igual que el llanto por el sufrimiento de otros, porque la mujer es eso para el patriarcado: una niña voluble o una mártir que se debe a los demás.
Se despoja al llanto de su poder político por medio de la construcción de lo estereotípico. No es aceptable como denuncia, catarsis, enojo o indignación, tampoco como protesta. Pese a su potencial expresivo, es menospreciado por supuestamente ser ilógico, inútil e incluso se le relaciona comúnmente con la pérdida (momentánea o permanente) de la cordura. Sin embargo, es una expresión emocional que no está fuera de la racionalidad; el llanto es lenguaje y comunicación, pero los límites para su expresión son estrechos. Si el llanto es el dolor del ser, del cuerpo, que grita, que se rebela contra la constricción de que es objeto, también es una forma de romper dichos límites, de reestructurar el lenguaje y de extender la comunicación.
Así, este texto es un llamado al llanto. ¡Llorarlo todo hasta que se nos aligere el alma de su carga ancestral de vejaciones! ¡Llorar por nosotras mismas porque lo merecemos, porque lo necesitamos! ¡Llorar por la otra, por la hermana, la madre, la abuela! ¡Llorar porque una no tiene que comerse el sufrimiento, porque una no es un repositorio! ¡Llorar porque sí, porque el cuerpo lo necesita! ¡Llorar, llorar como acto de liberación, de subversión, de apropiación del sí y del espacio!
Ocultamos las heridas más hondas, atravesadas por la vergüenza y el miedo a la exposición, porque nos han hecho creer que si estamos heridas es nuestra culpa, nunca de nadie más y, por tanto, es nuestro deber ocultar la humillación (no solo la propia, sino la de terceros). Vivencias relacionadas con la sexualidad, por ejemplo, corresponden al campo de lo privado y la intimidad, por lo cual se nos ha hecho más difícil incorporarlas al espacio de lo público, cuando es difícil negar, con las cifras actuales, que al hablar de violencia se hace referencia a problemas estructurales.
Transitar el puente entre ámbito público y privado se prohibió para nosotras, mediante la violencia (“la ropa sucia se lava en casa”). Por lo que tales lágrimas las tragamos en seco, las desahogamos encerradas en el baño, o en cualquier otro escondrijo; las maquillamos y, si nos va bien en la vida, a veces dejamos que nuestras amigas las sequen. Así, la ausencia de esa irreverencia social atraviesa también el devenir de nuestro género.
La imagen de la mujer se inscribe en las memorias públicas como un discurso histórico predeterminado por la vulnerabilidad y la sumisión. La corporalidad de la mujer es sometida a una construcción sexuada de su identidad que nos hace susceptibles al despojo, la explotación y otros procesos de apropiación del cuerpo femenino. Solo se nos permite llorar para afianzar estos imaginarios, no para hacer visible nuestra amargura o inconformidad. Cuando se nos permite llorar, se hace caso omiso del verdadero sentido que pueden guarecer nuestras lágrimas.
Nuestros silencios son también alternativas de reconstrucción de una “normalidad” restitutiva de las dignidades. El cuerpo llora sus heridas en secreto, con vergüenza de sí, lejos de la exposición y de la posibilidad de nuevas heridas. Sobre todo, si las vidas de muchas de nosotras, tal cual lo demuestran los feminicidios que visten la historia, no son llorables en un mundo de hombres (“que no lloran”).
Si cerramos los ojos, hay una imagen que domina la escena «humana» de las dictaduras: las Madres de Plaza de Mayo y otras mujeres, Familiares, Abuelas, Viudas, Comadres de detenidos-desaparecidos o de presos políticos, reclamando y buscando a sus hijos (en la imagen, casi siempre varones), a sus maridos o compañeros, a sus nietos. Del otro lado, los militares, desplegando de lleno su masculinidad. (Jelin, 2001).
A través de la historia, los cuerpos de niñas y mujeres son depositarios de un significado otorgado por las alianzas entre mecanismos de ciudadanía que han sucumbido a las dinámicas del crimen. Pero un silencio nos ha sido impuesto, para instrumentar el olvido de estas escenas de violencia de género. De modo que un acto añadido de violencia sistémica cada día nos despoja del territorio más preciado, nos despoja de nosotras mismas, de otras, de otros. Ese avasallamiento heredado por generaciones es el que muchas no drenamos nunca.
Los ejemplos llegan desde los testimonios del genocidio en el Cono Sur, pero también de aquellos sesgados e invisibilizados por procesos de normalización del abuso en México. Y estos últimos acontecen en tiempo presente.
Vemos a mujeres que sufren, que son violentadas y despojadas de su dignidad, lo mismo que de sus seres queridos, de otros cuerpos que se llevan en el propio ser y cuya ternura se extraña. Por desgracia (¡y qué gran desgracia!), la mirada se acostumbra a este paisaje. Y si bien es cierto que intentamos hacer presencia desde una representación de empoderamiento, es un paisaje de resistencia, que compete a las afectadas, a instituciones como la familia. El panorama general continúa representándose como un espacio de voluntad de progreso que se proyecta, a la fuerza, en cuerpos femeninos sometidos a un papel decorativo en la historia.
El paisaje deseado en lo individual es el de la plaza enardecida, pero el horizonte de deseo predominante es patriarcal y sistémico, y es lo que nos hace voltear la mirada al horror y al crimen. Validarlo incluso aun cuando a lo largo del tiempo hemos asistido a sucesivos intentos de construcción de ese lugar de lo común, lo visible y abierto (Marchese, 2019).
Aún nos cuesta admitir que hemos sido víctimas de agresiones físicas; porque se nos atribuye la responsabilidad de ocultar nuestros cuerpos; y la relación que establecemos con estos es de vergüenza y de culpa. Lo cual se acentúa si la relación privada (cuerpo)- público (exposición), se establece desde el trauma, pero más en contextos en los que aún agencia el miedo.
El cuerpo es un territorio de entrenamiento, disciplinariedad, emotividad y sentimientos. Todo esto y más en un enmarque de memoria atravesado por relaciones de poder que producen conciencia, y finalmente, nos mueven, nos invitan a habitar de una u otra forma unos u otros lugares. Los recuerdos hacen huella en el cuerpo, la memoria hace de los lugares habitados, espacios resignificados por el presente de evocación, y por las expectativas de futuro.
Entonces el cuerpo de la mujer, de las mujeres, son más que textos, en los que podemos leer las historias de luchas y las genealogías humanas. Son territorio que ha sido sometido, violentado, agredido, disciplinado… vendido, explotado hasta la aridez, entre otros. Anatomía depositaria de sentidos del pasado, pero también arquitectura deformada, geografía que se reconfigura por la acción sostenida de posesión y por el despojo. El cuerpo-mujer es identificado como mujer-útero, se le aprecia (se le tasa) con base en esencialismos biológicos. Las diferencias sexo-genéricas son, además, atravesadas por diferencias raciales y de clase, en una multiplicación infinita de jerarquías y localizaciones forzadas en las retículas de poder para destacar las solidaridades horizontales que los hombres tejen entre sí dentro del espacio geográfico (Marchese, 2019).
De modo que los esquemas estatales y gubernamentales de la modernidad latinoamericana, que van desde las dictaduras hasta los narcoestados, producen cuerpos dolientes y los desaparece del terreno de la historia y de la memoria.
El trabajo de memoria, género y feminismo aquí evidentemente ayuda a cambiar la forma en que imaginamos los cuerpos de las mujeres, su habitabilidad y la de nosotras en el espacio público. Ese sería el comienzo de una “sanación” o dignidad restituida al cuerpo “débil”, sexuado y, por tanto, marcado y clasificado desde la diferencia, la marginalidad o la vulnerabilidad, en un mundo cuyo diseño de presencialidad humana, sigue una línea de imaginación masculina, patriarcal y autoritaria y criminal. Pero que tiene la esperanza en un principio liberador, el acuerpamiento, el sentir y expresar desde la transgresión, desde lo “femenino”, no solo desde el cuerpo sexuado, sino desde la connotación que se opone a la violencia de la heteronormatividad patriarcal.
¿Cómo lograr que estas huellas que deja en el cuerpo la memoria se inserten en la denuncia pública? Para algunas mujeres el camino ha sido la resignificación del dolor en aprendizaje colectivo, movilizadas por la búsqueda afanosa de sus familiares desaparecidos. Esos a quienes, paradójicamente, continúan llorando hacia sus adentros y, transgresoramente, también lloran en protestas, en la compañía de otras y otros, que juntos van redefiniendo significados y ampliando límites.
Bibliografía
Enríquez-Rosas, R., López-Sánchez, O. (2022). Los procesos corpoemocionales en los estudios de género y sexualidades. ITESO-UNAM.
Jelin, E. (2002). Los trabajos de la memoria. Siglo XXI de España Editores.
Marchese, G. (2019). “Del cuerpo en el territorio al cuerpo-territorio: Elementos para una genealogía feminista latinoamericana de la crítica a la violencia”. EntreDiversidades, Revista de ciencias sociales y humanidades, 13. https://www.redalyc.org/jatsRepo/4559/455962140001/
***